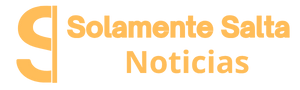“Ojo, que no me quede el mote de liberal, yo soy peronista”, Carlos Menem
“El peronismo es un hormiguero zapateado”, Eduardo Duhalde
“Que la marcha peronista se la metan en el culo”, Aníbal Fernández
“No estar condenado por la cuna, haber podido nacer en una familia trabajadora y llegar a presidente de la República, eso es la movilidad social y el peronismo”, Cristina Fernández de Kirchner
En su cuento ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? (1981), Raymond Carver se adentra, con minimalismo literario y sin pretensiones moralizantes, en un territorio siempre escurridizo: el del amor. No lo trata como una entelequia, sino como algo que no necesita definición, tejido de subjetividades, concesiones y silencios. El amor para Carver no se define: se bordea. El relato deja huecos que el lector debe completar, espacios donde se filtra su propia experiencia.
Algo similar ocurre con el peronismo. Ante la pregunta de qué es el peronismo, un viejo militante respondería que es un sentimiento, un gesto, una marcha. Cada vacío es una invitación a interpretar. Ernesto Laclau (2005) llevó esa idea al terreno de la política: las identidades populares se organizan en torno a “significantes vacíos”, palabras que condensan demandas y emociones diversas. Desde esa mirada, el peronismo puede leerse como un gran campo semántico que pide ser llenado, una narrativa abierta que articula lo social con lo político y lo económico, y que produce sus propios lenguajes culturales.
Ya sea desde su surgimiento como fuerza disruptora el 17 de octubre de 1945, su “relectura” como vía posible al socialismo, el culpable de todos los males del país, o una vía de acceso a bienes y servicios de forma masiva equiparables a derechos, es en la multiplicidad de interpretaciones lo que hace a la complejidad del fenómeno. Asimismo, todo depende de quién mire y desde qué momento histórico pretenda definir al peronismo.
Las ciencias sociales han intentado definir al peronismo casi desde sus orígenes, destacándose los estudios pioneros de Gino Germani (1962) y Juan Carlos Portantiero (1971). En este sentido la ciencia política y la sociología han planteado al peronismo como una forma de régimen político populista (algunos autores incluso observan tintes fascistas); otros autores como Ernesto Laclau lo han planteado como un elemento fundamental de la política argentina y pieza fundamental para la ampliación de la democracia entre las clases populares; incluso hay autores como Steven Levitsky (2005) o Casullo (2019) que han estudiado el peronismo como una forma de construcción de poder con dinámicas propias que tensionan con las instituciones de la democracia liberal. En esta última línea también hay autores como Juan Linz (1997) que profundizaron sobre cómo los “vicios” del sistema presidencialista pueden minar cualquier tipo de control institucional y llevar constantemente a situaciones de tensión en todo el sistema político.
En este sentido, podría decirse que el peronismo es un instrumento electoral (que a lo largo de la historia ha asumido distintas acepciones, pero que tradicionalmente se lo ha denominado Partido Justicialista o simplemente Justicialismo); así como una forma de identificar y organizar a una determinada masa social de manera que excede y se “superpone” a la idea de la lucha de clases. También podría entenderse al peronismo como un modus operandi, una forma de hacer política (aquí es donde los detractores hacen mayor hincapié, sobre todo en el verticalismo, la figura del líder carismático y el establecimiento de relaciones clientelares, entendidas como una mediación política basada en el intercambio de bienes y favores). Tal vez el peronismo no sobrevive por su institucionalidad ni por su programa, sino porque traduce el conflicto social en una experiencia emocional compartida.
Las categorías antes mencionadas establecieron una correlación histórica y cambiante, que implica divisiones, lenguajes y conflictos. Ahora bien, ¿es correcto hablar de un peronismo o es mejor hablar de los peronismos? O dicho de otra forma ¿Hablamos del mismo peronismo en 1945 que en la vuelta de Perón? ¿Qué puede decirse del menemismo, del kirchnerismo o de la experiencia del Frente de Todos? ¿El peronismo es un partido nacional, un partido con tintes socialistas o un partido atrapatodo (catch all o pillatutto, como lo llaman los italianos)? ¿Qué representa el peronismo cuando no está en el poder como durante la proscripción pos 1955, durante la resistencia, la vuelta de la democracia y la renovación, el 2001, durante el Gobierno de Macri o en la actualidad con la irrupción de un outsider como Javier Milei? El peronismo, como toda narración abierta, se reescribe según el tiempo histórico.
En la literatura argentina, quizá nadie como Osvaldo Soriano captó mejor cómo la propia lógica del peronismo puede articular sus propias contradicciones, hasta el punto de volverla autodestructiva. En No habrá más penas, ni olvido, novela llevada al cine en 1983, una disputa de poder en un pequeño pueblo del interior de la Provincia de Buenos Aires, termina generando una masacre absurda. Soriano nos brinda pasajes cargados de diálogos satíricos, llegando a la cúspide de lo absurdo cuando el Intendente escribe una carta a su subalterno (el delegado Ignacio Fuentes), al que se acusa injustificadamente de infiltrado subversivo, exigiéndole que renuncie, culminando con la frase “Perón o muerte”. El delegado le responde que lo sacarán muerto de la municipalidad y responde a la misiva diciendo “Váyase a la reputa que lo parió. Perón o muerte”.
Peronismo y Antiperonismo
Al peronismo hay que agradecerle algo: nos ha probado que la Historia sigue, que está viva. La Historia, la patria, parecían antes un recuerdo: algo de otros tiempos. El peronismo nos despertó. Vivimos la gloria de la Revolución Libertadora: la gloria de la patria. Un momento conscientemente histórico, como también lo fueron los atroces del peronismo (Borges, 1969)
Lo que en otros países ha dado lugar a luchas en torno a temas que definieron las agendas de los principales actores políticos (campo vs industria, catolicismo vs protestantismo, burguesía vs proletariado, etc,), en Argentina el clivaje del siglo XX se centró en el antagonismo: peronismo-antiperonismo. Asimismo, cada una de las expresiones ha incluido y excluido temas de sus agendas según la época, siendo por ejemplo que al principio el peronismo tenía una fuerte vinculación con la tradición católica y luego se quebró. Incluso para tratar de abordar con la mayor claridad posible el peronismo conviene salirse de las clásica lectura de “izquierda-derecha”, ya que de otro modo no podrían entenderse la unión de sectores vinculados al poder económico y la izquierda pro soviética, en contra de la figura de líder que veían como fascista que estructuró su base de poder en el sindicalismo industrial.
Sin embargo, el debate en torno al peronismo y el antiperonismo no se limita a categorías o construcciones teóricas, sino que hay algo que genera el peronismo desde sus orígenes, una especie de continuo que se mueve en torno a un eje amor-odio. En su libro ¿Qué es el peronismo? (2019), Alejandro Grimson planteó desde una perspectiva antropológica que el antiperonismo opera como una categoría “anterior” al peronismo que constituyó una dimensión relacional con “lo otro”. En este sentido, pueden encontrarse expresiones como “aluvión zoológico” o mismo el estupor que causó en la sociedad porteña la llegada a la Capital de agentes ajenos a su cotidianidad provenientes de las barriadas, hecho reflejado en los diarios ligados a las clases terratenientes de la época como La Nación y La Prensa.
Más allá de aquel “mito fundacional”, el peronismo fue creando y retroalimentando desde sus inicios una forma de construcción de poder, ampliación de derechos sociales y civiles, fuerte intervención estatal en la economía y las actividades productivas y un posicionamiento internacional “por fuera” de la lógica de capitalismo vs comunismo de la Guerra Fría. Pero para el peronismo el contexto lo es todo en la lógica de construcción del poder y su supervivencia pareciera anclarse en su capacidad de mutación y aggiornamiento al clima de época. Así como en los noventa se incluyeron a los derechos ligados al cuidado del ambiente y los consumidores en la reforma constitucional de 1994, también puede hablarse con el kirchnerismo de la incorporación de nuevos sujetos sociales (como el desempleado y el piquetero), las políticas de derechos humanos, la ampliación de derechos de la niñez con la AUH y minorías con el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género.
En una nota anterior, hacíamos referencia a como al gobierno de Alberto Fernández le tocó la tarea de aunar distintas expresiones peronistas que fueron surgiendo en la primera mitad del siglo XXI, tras el Gobierno de CFK. Más allá de las responsabilidades que pueda caberle a cada uno de los “socios” o el contexto (la pandemia) o la herencia, es innegable que la experiencia fue percibida como negativa por una parte considerable de la población y dejó el camino abierto para el ingreso de un outsider a la arena política y que en poco más de dos años llegase a la presidencia.
DESPUÉS DEL 17 HAY 26 DE OCTUBRE Y DESPUÉS HAY 10 DE DICIEMBRE… Y ¿2027?
De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre y tras la derrota del 7 de septiembre en la nacionalizada elección bonaerense, el gobierno libertario afronta su test más importante tras dos años de ajuste y reducción del gasto público de manera sostenida. Bajo la premisa de que se ha “saneado” la macroeconomía y se frenó la inflación, el oficialismo tiene objetivamente terreno para crecer en el plano legislativo, siendo que es una fuerza nueva y pone en juego pocos escaños. Sin embargo, durante este año fue en el Congreso donde encontró dificultades para prevalecer proyectos críticos para el gobierno, así como la sanción de leyes “incómodas”.
Los aliados de 2024, cuando la novedad aún marcaba la agenda, hoy dudan ante un futuro más incierto y un descontento social en aumento. Hoy quizás el escenario más optimista para el oficialismo es garantizarse el número “mágico” de diputados y senadores que permita sostener los vetos del ejecutivo; aspirar al quórum propio resulta una ficción difícil de creer hasta para los más convencidos. La tentación de mostrarse victorioso es real si hablamos en términos de cantidad de votos, pero lo que realmente pesa son las bancas y eso parece haberlo entendido hasta el propio presidente. La repetición de un escenario de catorce puntos de diferencia en la Provincia de Buenos Aires, más alguna que otra victoria o un buen desempeño del peronismo en otras provincias, podría abrir una caja de Pandora y escalar aún más los conflictos intra-poderes.
Así las cosas y con este escenario, el peronismo parece repetirse como mantra: no hacer nada y esperar el error ajeno. Pero su problema no es la táctica, sino el relato. La apelación a “ponerle un freno a Milei” funciona como consigna defensiva, no como proyecto. En una Argentina exhausta, el voto castigo no alcanza para volver a enamorar. Los escándalos de corrupción y la injerencia norteamericana —en niveles que recuerdan a Braden y Perón— pueden pesar en el electorado, pero el desafío real no está en el adversario, sino en la propia identidad.
¿Cómo volver a seducir a los jóvenes, cuando la experiencia de 2023 dejó de ser una épica y se volvió un recuerdo gris? ¿Qué derechos puede temer perder alguien que pedalea ocho horas al día y se siente “su propio jefe”? En una cultura del instante, donde el éxito dura lo que un reel de TikTok, el viejo lenguaje del sacrificio y la organización suena lejano y ajeno.
Si el peronismo quiere volver a tener sentido, deberá reconstruir un relato de futuro que vincule educación y trabajo con la idea de progreso, sin que el “fin de mes” llegue cada vez más temprano. Un proyecto que piense la producción y la soberanía desde el Sur, no como consignas nostálgicas sino como estrategias posibles. ¿Cómo crecer cuidando nuestros intereses nacionales y, al mismo tiempo, insertarnos en un mundo donde China ya no es el futuro, sino el presente? ¿Cómo articular con Brasil, con América Latina, con un Sur Global que busca su voz entre potencias en disputa?
Tal vez la pregunta que se impone ya no sea si el peronismo puede volver al poder, sino si puede volver a producir un horizonte de futuro, proponer un sentido. En un mundo fragmentado entre potencias, redes y algoritmos, el desafío del peronismo —si pretende ser una alternativa real de gobierno— es volver a articular lo social con lo político y generar crecimiento económico. En otras palabras, el modelo productivo de país federal, el trabajo, la reducción de la pobreza, la mejora del poder adquisitivo, el financiamiento del Estado y la inserción del país en el mundo.
El quién quizá hoy parezca secundario, pero toda historia necesita un narrador. Y esa discusión —la del liderazgo— tarde o temprano habrá que darla. ¿Puede surgir una conducción colectiva en un movimiento históricamente moldeado por figuras carismáticas? ¿O el futuro del peronismo seguirá dependiendo de la sombra de sus líderes? Con Cristina Fernández presa y Kicillof al final de su segundo mandato en el principal distrito del país, la escena parece reducida, pero también puede estar gestándose algo nuevo en los márgenes.
Para quienes han anunciado más de una vez el fin del peronismo, conviene recordar que el peronismo es, en el fondo, la forma argentina de resolver el conflicto entre igualdad y libertad. Mientras esa tensión exista, el peronismo no desaparecerá: mutará, se disfrazará, perderá elecciones, pero seguirá siendo el espejo donde la sociedad argentina se reconoce y se discute.
BIBLIOGRAFÍA:
- Bioy Casares, A. (2006). Borges. Buenos Aires: Destino.
- Carver, R. (1981). What We Talk About When We Talk About Love. London: Vintage.
- Casullo, M. (2019). ¿Por qué funciona el populismo? El discurso que sabe construir explicaciones convincentes de un mundo en crisis. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Germani, G. (1962). Política y sociedad en una época de transición. De la sociedad tradicional a la sociedad de masas. Buenos Aires: Paidós.
- Grismson, A. (2019). ¿Qué es el peronismo? Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Laclau, E. (2005). La razón populista. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Levitsky, S. (2005). La transformación del justicialismo. Del partido sindical al partido clientelista 1983-1999. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Linz, J. (1994). “Democracia presidencial o parlamentaria”. En: Las crisis del presidencialismo. 1 Perspectivas comparativas. Madrid: Alianza.
- Murmis, M, y Portantiero, J. C. (1971). Estudios sobre los orígenes del peronismo, Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Soriano, O. (1980). No habrá más penas ni olvido. Buenos Aires: Seix Barral.
Por: Lisardo Gomez